He tardado bastante tiempo para escribir esta segunda parte, principalmente porque he tenido bastante trabajo últimamente. He tenido que sacar los “pasos prohibidos” de la informática para hacer justicia a los desafíos mentales al intentar encontrar la aguja en el pajar de las letras y el ruido binario.
Ya era domingo. Desperté tarde por el desvelo, sin mucho ánimo de volver a la feria: ¿qué vería?, ¿habría de nuevo bandas?, ¿se habrá terminado todo en sábado?, ¿otra vez ir por una banderilla?
Tomé un baño y, mientras lo hacía, puse esas canciones que solíamos tocar en las bandas en las que estuve. Vinieron a mí los recuerdos de todas aquellas veces en que me subí a un escenario y, en mi torpe interpretación corporal, vislumbraba ademanes y movimientos de cabeza que resonaban a la par de guitarras distorsionadas y ritmos de batería feroces.
Recordé todos aquellos tiempos, incluso esas pequeñas cosas que podrían no tener importancia pero que en una conversación pueden sonar interesantes, como: “le abrimos a Sekta Core”, acompañada de una anécdota de cómo caí víctima de unas cuerdas de la lona durante su show, en mi pueblo, con mis amigos y con mi pareja, que no permitirá tampoco olvidar que fue una morra la que me empujó y, a ojos de los demás, ella me tiró. Después me di a la tarea de buscar la imagen de aquel día, en un esfuerzo por revivir aquello que ahora solo vive en nuestras memorias.

Refrescado y con más calor que ganas de ir nuevamente, supuse que no habría nada que no hubiese visto el día anterior, por lo que tomaba el sol en el patio de la casa de mis padres, un sol inclemente, no menos intenso que el día anterior. Recuerdo tomar un poco de agua fría del refrigerador, mitigando a duras penas la sensación del sudor en mi piel y mi ropa.
Me senté bajo la sombra del árbol y la sombrilla que mis padres conservan desde hace años. Mi papá se acercó y comencé a platicar con él, de todo y nada. Después llegó mi mamá, preguntando por funciones de su celular – un cliché de papás de un informático o de un joven mexicano. Yo, mientras tanto, mostrándole a mi mamá cómo podía tomar fotos de la luna y cómo salían incluso mejor que las de mi teléfono.
No hubo mucho que contar, por lo que mencioné que iría al centro en busca de eventos culturales o simplemente para pasar el rato contemplando a mi gente, ver el barrio, en lo que se ha convertido y, quizá con suerte, encontrarme a algún conocido con quien platicaría del pasado, el presente y, si bien me va, del futuro. Pero todo eso cambió en el momento en que mi mamá se ofreció a acompañarme. Accedí y emprendimos la caminata.
Esta ocasión fue algo más breve. Mi mamá me envolvió en su conversación y mi sentido contemplativo no pudo sino ceder ante su diálogo, pero era lo esperado, un pequeño precio por la compañía de mi familia.
Una vez llegamos, le dije que pasáramos por el centro, con la esperanza de que aún fuera tiempo de ver algún evento, danza, concurso o incluso un discurso. Curiosamente, alguien se encontraba hablando en el micrófono. Era la voz de una persona mayor, de esas voces que uno reconoce de su gente al solo decir una frase, un acento que uno inconscientemente identifica de su barrio.
Era un discurso breve dando las gracias por la asistencia y a los intérpretes – un grupo de adolescentes y adultos que hacía un minuto se encontraban tocando sus instrumentos en una formación de orquesta pequeña.
Nuestra estancia frente al epílogo orquestal fue breve y, al ver que se preparaba una nueva formación – ahora compuesta solo por adultos -, decidimos ir a dar la vuelta por los comercios aledaños.
Esperaba que mi madre encontrara algo de su agrado en esos puestos. Siempre le han gustado los accesorios como aretes, pulseras, collares y demás parafernalia, pero siempre con un distintivo gusto por lo extravagante o aquello que es muy vistoso, como esas joyas que emulan las de Swarovski o aretes grandes llenos de colores, entrelazados en un espiral de metal que fácilmente pudo ser una pintura de arte abstracto. Esas extravagancias de difícil acceso para un pueblo que apenas hace unas décadas no contaba siquiera con un pavimento decente.
Caminando finalmente encontramos algo que le gustó: una pinza en forma de flor, que casualmente era de color azul, uno que hacía juego con su atavío. Lo compró sin dudarlo y, aunque no me permitió pagar, me sentí feliz de que pudiera encontrar algo de su gusto en un mar de baratijas que compiten encarnizadamente por su atención.
Una vez emprendiendo el regreso hacia la explanada, vimos un puesto de papas – que yo sé que le gustan mucho a mi mamá, pero tiene una rara costumbre de aceptar comprar comida si el otro quiere, pues en su percepción, nunca se lo acaba. Pero hecho eso, compramos unas y, en mi antojo, compré una brocheta de carne de cerdo, con la promesa de ser costilla. Se veía apetitoso el combo y no estaba equivocado: la expectativa se correspondía con la realidad, una brocheta de carne de costilla al carbón, en un punto cocido, pero aún jugoso, lleno de salsa picante que de ello solo tenía el nombre, pues una paleta de sandía con chilito picaba más.

Ya en la explanada nos sentamos para presenciar la ejecución musical de una orquesta que interpretó piezas que escapan a mi breviario musical y que, entre cada una, un hombre de avanzada edad anunciaba el nombre, origen y mención especial para alguno de los integrantes por su excepcional desempeño en dicha obra.
Cada una de las canciones tenían ese folklore y precisión necesaria para el ambiente del lugar: un pueblo, donde se interpretó, hasta donde pude entender, danzón y un par de canciones regionales españolas reescritas por mexicanos.

Una vez con el hambre cultural y gastronómica saciadas, era hora de emprender la obligada búsqueda de “pan de feria”. Un pan que, si bien es común, al igual que un buen taco, no sabe igual en todos lados. Caminar es el común denominador para la búsqueda de aquel cocido fermento.
Y así entró una curiosidad genuina desde mi interior, que se preguntó cuánto habrá cambiado la iglesia en su interior desde la última ocasión que la visité, cuya fecha seguro data de hace más de 20 años y cuyo objetivo no tengo claro en la memoria, pero seguro nada con un evidente fin teológico.

Para mi sorpresa, se encontraba adornada de mi color favorito: morado. Un techo que no reconozco e incluso el presupuesto necesario para tener personas sentadas a las afueras de su entrada. Un castillo de cohetes que se veía al fondo, señoras cocinando para vender lo que parecían garnachas o hamburguesas – era difícil saberlo pues tenían discos de carne compactada como si fueran eso: carne para hamburguesa, pero a lado había gorditas y quesadillas.
Una vez que hemos visto y comprobado los lugares que vendían pan, fuimos por aquel que tenía mejor aroma e incluso aspecto. Desconozco si era por el contraste de la luz en las lonas, pero se veía más apetitoso y ahí compramos.
La caminata siguió por un rato. El atardecer ya se hacía presente y me sentí triste e impotente frente a la realidad que me exigía regresar a la ciudad para el día siguiente trabajar. Pero el futuro no importaba: era el presente y, en esa última caminata, encontré algo interesante.
Hay una dinámica bastante curiosa que me gusta mucho en un grupo de Facebook que se llama Lain Chikita Posting, un grupo dedicado a fans de Serial Experiments Lain, una serie de culto en el anime, una serie que tiene un aura inquietante y extraña para todo aquel que la vea.
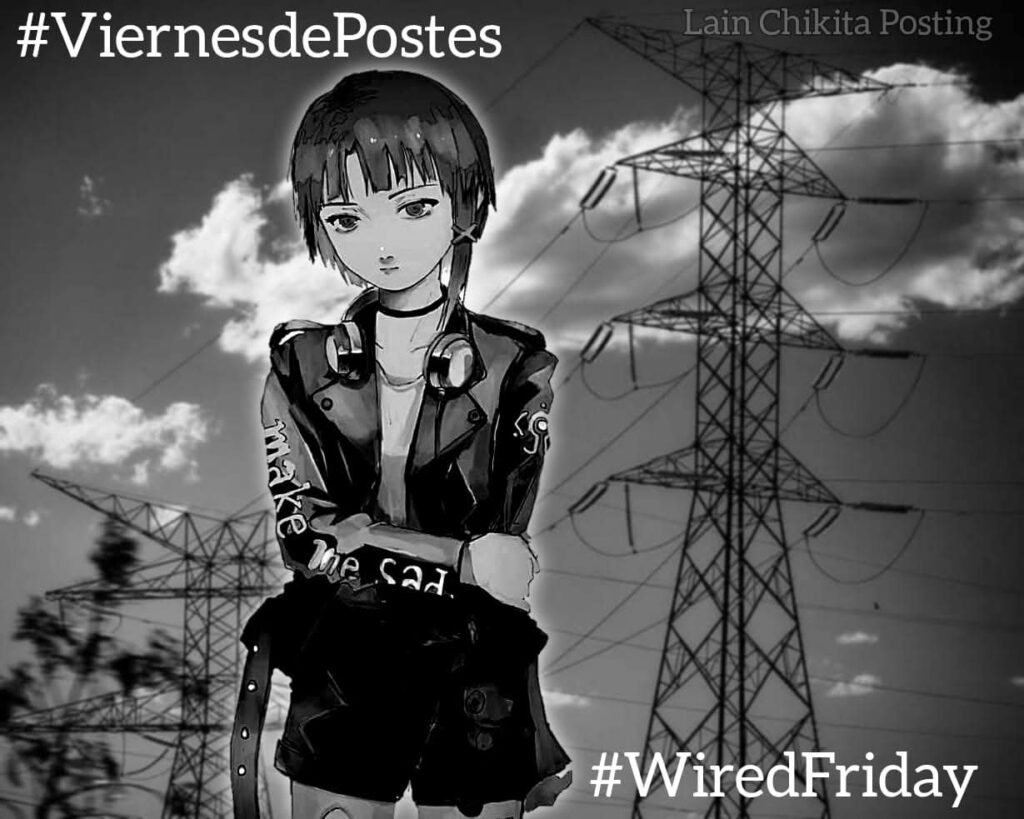
En ese grupo hay una dinámica de los viernes llamada: Viernes de Postes. Lo cual es una referencia a una constante en la serie misma: los postes y cómo a través de esos cables es que estamos conectados todos, por la red eléctrica y de internet. A su vez, en la serie los postes salen completamente ennegrecidos y les da esa estética particular.
Con eso en mente, de pronto se presentó frente a mí un buen candidato para incluir en esa dinámica:

Y con el regreso a casa ya pactado por el descenso del sol, la última milla a paso lento me permitió nuevamente reflexionar sobre todo lo ocurrido en estos 2 días, lo que había sentido, visto y presenciado. Deseando poder ponerle un soundtrack, pero iba con mi mamá, así que la plática sería patente y con justificada razón para no ensimismarme.
Una vez en casa, empecé a poner en práctica algo que no sé si funcione, no sé si se entienda o si incluso es lo correcto, pero comencé a contarle a mis papás por qué hacía todo eso de las fotos, de escribir y con qué perspectiva iba a la feria, cómo buscaba tener una perspectiva distinta de algo cotidiano, cuánto era mi interés en vivirlo y no solo ser un espectador.
La vivencia consciente de todos esos eventos que rodean algo cotidiano, algo que se lleva a cabo cada año sin falta alguna y todo lo que rodea: las personas, los cambios, los eventos, los colores, los aromas, las vivencias, las amistades.
Cómo de pronto veo la realidad a través de una lente que me permite apreciar todo eso como si fuese un videojuego en realidad aumentada, una película de cine de arte, pero en primera persona. Una realidad a la que no todos pueden acceder por el simple hecho de nacer en otro lugar, barrio o ciudad.
Y así como a mí me tocó nacer ahí y vivir esa realidad, hay muchas a las que yo no puedo acceder, pero que no por eso no puedo apreciarlas, como aquella feria a la que casualmente llegamos y fue muy bonita en San Sebastián Xolalpa, con su gente amable y sus toritos coloridos embistiendo a las personas y los autos.
Toda esta forma de apreciación de la realidad me llena mucho por dentro, me hace sentir pertenencia sin prejuicios de algo que no era visible para mí en el pasado, un trozo de realidad que ahora forma parte de algo que aprecio, algo que me permite incluso explorar más allá de lo evidente y monótono, encontrando belleza y tranquilidad en eso que todos tenemos interiorizado y a veces olvidamos: lo conocido.
Era tarde y yo estaba listo para emprender el retorno a la realidad citadina, empacando las pocas cosas con las que cargo y aromando ese delicioso pan, del que no pude resistir robar un trozo y comerlo mientras me despedía.
Y así el camino de vuelta a la ciudad comenzó. En el “retrovisor”, las luces se apagan una a una. No sé cuántos de estos regresos me queden, ni cuantos panes o atardeceres podré compartir con este pueblo y mis seres queridos. Pero hoy me he llevado algo que no cabe en la cajuela: la certeza que la vida no cobra sentido por buscar su significado, sino en responder ante la interrogante que plantea frente a nosotros en lo cotidiano.
El año que viene volveré, no para buscar respuestas, sino para seguir haciendo las mismas preguntas que valen la pena.